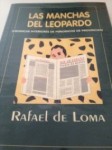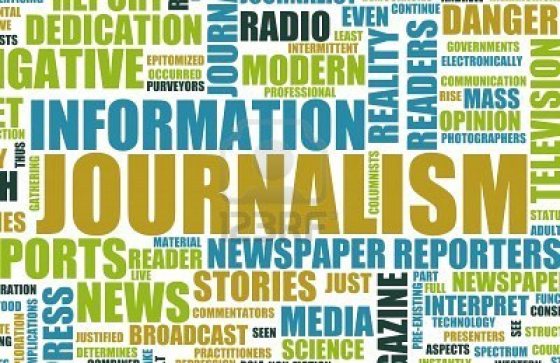Creyó siempre, hasta el final –“sin duda”, como diría José María de Loma, su hijo, mi cercano amigo–, en el Periodismo. Rafael de Loma era Periodismo. Sí, en mayúsculas. Compartí con él un vicio estupendo, el mejor (¿acaso hay otro más completo?): hablar con periodistas de Periodismo. Charlar, conversar con un mito como Rafael de Loma no sólo era un placer colosal, sino un renovado chute de adrenalina vocacional para estar de nuevo convencido de que este oficio, esta profesión, continúa indestructible, a pesar de los agoreros.
Rafael era un optimista bien informado (devoraba periódicos, libros, diarios online, blogs -como el suyo- y utilizaba muy bien las redes sociales). Un hombre adosado a una voz ronca, profunda, provocada por los gritos a los operarios de la rotativa para que parasen las máquinas. Periodismo romántico. Ese era Rafael en Sol de España, periódico-escuela, como fue el llorado y querido Diario 16 Málaga de mi niñez periodística en La Malagueta.
El periodista que agarró un micrófono en mi clase de la Facultad y provocó un entusiasmo increíble a mis alumnos de Primero de la Periodismo de la Universidad de Málaga. Una ovación que aún resuena en el Aulario Severo Ochoa y ganas de seguir hablando de Periodismo: exclusivas, contar bien las historias, portadas de impacto.
Rafael de Loma siempre cuidó a su gente, me comentaba esta misma tarde Tomás Mayoral, mi Lou Grant en Diario 16, para mí el eterno redactor jefe, tras la misa en el cementerio, repleta de periodistas de La Opinión de Málaga, donde escribía cada domingo. Tomás, Juande Mellado, Montxo Mendaza, Rafael Díaz, Rafa García Cruz, Pepa Villalobos o Luis Santiago un verano de prácticas en los ochenta, recordaban al director de periódicos que aglutinaba equipos, que hacía mejor a los periodistas; Rafael animaba siempre a los estudiantes a leer, a salir a la calle, a vivir el auténtico Periodismo.
Para mí Rafael es Las manchas del leopardo, ese libro/fetiche que ahora mismo toco y hemos rescatado hoy mismo en el cementerio, sobre un Periodismo valiente, nada acomodaticio, el que me enseñaron en la redacción de la calle Faro, 4, aquella en el que compartí tardes y noches de amor a este oficio con José María que no paraba de hablar del “monstruo” de su padre y de la necesidad de leer buenos reportajes y novelas para cuidar y mejorar el estilo.
El sábado, poco después de que Javi Gómez y Juande me avisaran de la muerte de Rafael, tomé de la estantería blanca, donde guardo como un Potosí mi memoria sentimental bibliófila, Las manchas del leopardo. Estaba en el centro, junto a Gente poco corriente y Palabra de periodista, dos de los otros libros de Rafael. Miré la dedicatoria. 12 de enero de 1995. Yo llevaba dos años en el periódico tragando humo en la redacción, aprendiendo de periodistas buenísimos y comenzaba a saber que la vocación aumentaba cada día, en cada cierre.
Cuando terminé de leer Las manchas del leopardo no tuve dudas: sería Hildy, el reportero que interpreta Jack Lemmon en Primera Plana de Billy Wilder, esas manchas que siguen antes, ahora y para siempre entre el fuego de la noticia “nutritiva”, que también diría José María, ahora padre de Rafael, el bebé que ya lleva metidas esas manchas del leopardo, la tinta de amor sin fin al Periodismo de su abuelo.